La noche del 18 de diciembre de 2004, en la aldea de Madiran, en el suroeste de Francia, un hombre llamado Jean-Luc Josuat-Vergès se adentró en los túneles de una granja de setas abandonada y se perdió. Josuat-Vergès, de 48 años y empleado como cuidador en un centro de salud local, había estado deprimido. Dejó a su mujer y a su hijo de 14 años en casa y condujo hasta las colinas con una botella de whisky y un bolsillo lleno de pastillas para dormir. Después de conducir su Land Rover hasta el gran túnel de entrada de la granja de setas, encendió su linterna y se adentró en la oscuridad.
Los túneles, que habían sido excavados originalmente en las colinas de piedra caliza como una mina de tiza, comprendían un laberinto de ocho kilómetros de largo de pasillos ciegos, pasajes tortuosos y callejones sin salida. Josuat-Vergès recorrió un pasillo, giró y volvió a girar. La batería de su linterna se fue apagando poco a poco, y poco después, mientras avanzaba por un pasillo empapado, sus zapatos fueron absorbidos por el barro. Josuat-Vergès caminó descalzo por el laberinto, tanteando en la oscuridad más absoluta, buscando en vano la salida.
La tarde del 21 de enero de 2005, exactamente 34 días después de que Josuat-Vergès entrara por primera vez en los túneles, tres adolescentes de la zona decidieron explorar la granja de setas abandonada. A los pocos pasos del oscuro pasillo de entrada, descubrieron el Land Rover vacío, con la puerta del conductor aún abierta. Los chicos llamaron a la policía, que rápidamente envió un equipo de búsqueda. Al cabo de 90 minutos, en una cámara situada a sólo 600 pies de la entrada, encontraron a Josuat-Vergès. Estaba fantasmagóricamente pálido, delgado como un esqueleto y le había crecido una barba larga y desaliñada, pero estaba vivo.
En los días siguientes, cuando la historia de la supervivencia de Josuat-Vergès llegó a los medios de comunicación, se le conoció como le miraculé des ténèbres, «el milagro de la oscuridad».»
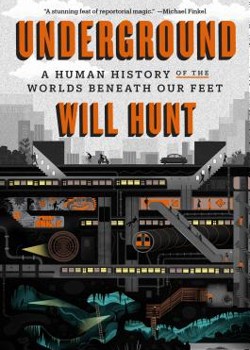
Hizo partícipes a los periodistas de las historias de sus semanas en la granja de hongos, que parecían rivalizar con las más grandiosas de los alpinistas varados o de los náufragos en las islas desiertas. Comía arcilla y madera podrida, que encontraba arrastrándose a cuatro patas y manoseando el barro; bebía el agua que goteaba del techo de piedra caliza, y a veces incluso chupaba el agua de las paredes. Cuando dormía, se envolvía en viejas lonas de plástico que dejaban los cultivadores de setas. La parte de la historia de Josuat-Vergès que confundía a los periodistas era que había sufrido oscilaciones radicales e inesperadas en su estado de ánimo.
Más historias
A veces, como era de esperar, se hundía en una profunda desesperación; con un trozo de cuerda que encontró, llegó a hacerse un lazo, «por si las cosas se ponían insoportables.» Pero en otros momentos, explicó Josuat-Vergès, mientras caminaba en la oscuridad, entraba en una especie de calma meditativa, permitiendo que sus pensamientos se suavizaran y se desenredaran, mientras abrazaba los sentimientos de desorientación, dejándose flotar por los túneles en un pacífico desapego. Durante horas, mientras deambulaba por el laberinto, dijo, «canté para mí mismo en la oscuridad»
El homo sapiens siempre ha sido un maravilloso navegante. Poseemos un poderoso órgano en la región primitiva de nuestro cerebro llamado hipocampo, donde, cada vez que damos un paso, un millón de neuronas recogen datos sobre nuestra ubicación, compilando lo que los neurocientíficos llaman un «mapa cognitivo», que nos mantiene siempre orientados en el espacio. Este robusto aparato, que supera con creces nuestras necesidades modernas, es una herencia de nuestros antepasados nómadas cazadores-recolectores, cuya supervivencia dependía de su capacidad de navegación. Durante cientos de miles de años, el fracaso en la localización de un pozo de agua o un refugio seguro en las rocas, o en el seguimiento de las manadas de caza y la localización de plantas comestibles, conducía a una muerte segura. Sin la capacidad de pilotar a través de paisajes desconocidos, nuestra especie no habría sobrevivido: es algo intrínseco a nuestra humanidad.
Leer: Cuando el cerebro no puede hacer sus propios mapas
No es de extrañar, por tanto, que cuando perdemos la orientación, nos sumamos en un pánico primario y amargo. Muchos de nuestros miedos más elementales -separarse de los seres queridos, desarraigarse de casa, quedarse en la oscuridad- son permutaciones del miedo a perderse. En nuestros cuentos de hadas, es cuando la bella doncella se desorienta en el tenebroso bosque y es abordada por el amenazante trol o la arpía encapuchada. Incluso el infierno se representa a menudo como un laberinto, lo que se remonta a Milton, que hizo la comparación en El Paraíso Perdido. La historia de terror arquetípica de la desorientación es el mito griego del Minotauro, que habita en los sinuosos pliegues del Laberinto de Cnosos, una estructura, como escribió Ovidio, «construida para diseminar la incertidumbre», para dejar al visitante «sin un punto de referencia». «Para un hombre totalmente desacostumbrado a ello», escribió Theodore Roosevelt en su libro de 1888 Ranch Life and the Hunting Trail, «la sensación de estar perdido en la naturaleza parece llevarle a un estado de terror pánico que es espantoso de contemplar, y que al final le deja sin razón… Si no se le encuentra en tres o cuatro días, es muy probable que se vuelva loco; entonces huirá de los rescatadores, y deberá ser perseguido y capturado como si fuera un animal salvaje.»
Desde nuestro primer paso en la oscuridad subterránea, nuestro hipocampo, que tan fiablemente nos guía por el mundo de la superficie, se estropea, como una radio que ha perdido la recepción. Nos quedamos sin la guía de las estrellas, del sol y de la luna. Incluso el horizonte se desvanece: si no fuera por la gravedad, apenas distinguiríamos lo que está arriba de lo que está abajo. Todas las señales sutiles que podrían orientarnos en la superficie -formaciones de nubes, patrones de crecimiento de las plantas, huellas de animales, dirección del viento- desaparecen. Bajo tierra, perdemos incluso la guía de nuestra propia sombra.
Dentro de un estrecho pasaje de cueva, o en los limitados pliegues de una catacumba, nuestro campo de visión está cegado, sin llegar nunca más allá de la siguiente curva o recodo. Como observó el historiador de cuevas William White, nunca se ve realmente una cueva entera, sino un trozo cada vez. Cuando navegamos por un paisaje, escribió Rebecca Solnit en A Field Guide to Getting Lost, estamos leyendo nuestro entorno como un texto, estudiando «el lenguaje de la propia tierra»; el subsuelo es una página en blanco, o una página garabateada con un lenguaje que no podemos descifrar.
Leer: Terra incognita
No es que sea ilegible para todos. Ciertas criaturas que habitan en el subsuelo están maravillosamente adaptadas para navegar por la oscuridad. Todos conocemos al murciélago, que atraviesa la oscuridad de las cavernas utilizando el sonar y la ecolocalización, pero el campeón de la navegación subterránea podría ser la rata topo ciega: una criatura rosada, arrugada y con dientes de sierra -imagínese un pulgar de 90 años con colmillos- que pasa sus días en vastos y laberínticos nidos subterráneos. Para navegar por estos oscuros pasajes, la rata topo ciega tamborilea periódicamente con su cabeza contra el suelo y luego discierne la forma del espacio según los patrones de las vibraciones que le llegan. En su cerebro, la rata tiene incluso un pequeño depósito de hierro, una brújula incorporada, que detecta el campo magnético de la Tierra. La selección natural no ha dotado a los habitantes de la superficie de estos trucos de adaptación. Para nosotros, un paso bajo tierra es siempre un paso hacia un vacío de navegación, un paso en la dirección equivocada, o más bien, sin dirección alguna.
En cualquier otro paisaje, cuando nuestras facultades innatas de navegación flaquean, recurrimos a un mapa, que nos ancla en el espacio, y nos mantiene en el rumbo. En el mundo subterráneo, sin embargo, la cartografía siempre ha sido una tarea singularmente desconcertante. Mucho después de que los exploradores y cartógrafos cartografiaran todos los demás paisajes terrestres del planeta, trazando limpias líneas de cuadrícula latitudinales y longitudinales sobre remotos archipiélagos y cordilleras, los espacios directamente bajo nuestros pies seguían siendo esquivos.
El primer mapa conocido de una cueva fue dibujado en 1665 de la Cueva de Baumann, una gran caverna en la región densamente boscosa de Harz, en Alemania. A juzgar por las rudimentarias líneas del mapa, el cartógrafo, un hombre identificado como Von Alvensleben, no parece haber sido un cartógrafo experto, ni siquiera capaz, pero las deficiencias del mapa son, no obstante, notables. El explorador no ha conseguido transmitir ningún sentido de la perspectiva, ni de la profundidad, ni de ninguna otra dimensión; ni siquiera ha conseguido comunicar que el espacio es subterráneo. Von Alvensleben intentaba cartografiar un espacio que estaba neurológicamente mal preparado para ver, un espacio que estaba literalmente más allá de su percepción. Llegó al punto de una locura epistemológica, como intentar pintar un retrato de un fantasma, o atrapar una nube en una red.
El mapa de la Cueva de Baumann fue el primero de un largo linaje de curiosos fracasos de la cartografía subterránea. Durante generaciones, los exploradores de toda Europa -equipos de hombres intrépidos y quijotescos- se adentraron en las cuevas con la intención de medir el mundo subterráneo, de orientarse en la oscuridad, pero fracasaron, a menudo de forma desconcertante. Con cuerdas deshilachadas, bajaban a las profundidades, donde deambulaban durante horas, trepando por enormes rocas y nadando por ríos subterráneos. Se guiaban con velas de cera, que emitían débiles coronas de luz que no se extendían más que unos pocos metros en cualquier dirección. Los topógrafos a menudo recurrían a medidas absurdas, como un explorador austriaco llamado Joseph Nagel que, en un intento de iluminar una cámara de una cueva, ató un aparejo de velas a las patas de dos gansos y luego les arrojó guijarros, con la esperanza de que alzaran el vuelo y proyectaran su luz a través de la oscuridad. (No funcionó: los gansos se tambaleaban y caían hacia la tierra.)
Incluso cuando conseguían hacer mediciones, la percepción espacial de los exploradores estaba tan deformada por los caprichos del entorno que sus hallazgos se alejaban mucho de la realidad. En una expedición a Eslovenia en 1672, por ejemplo, un explorador sondeó un sinuoso pasaje de una cueva y registró su longitud en seis millas, cuando en realidad sólo había recorrido un cuarto de milla. Los estudios y mapas que surgieron de estas primeras expediciones eran a menudo tan divergentes de la realidad que algunas cuevas son ahora efectivamente irreconocibles. Hoy en día, sólo podemos leer los antiguos informes como pequeños y misteriosos poemas sobre lugares imaginarios.
El más renombrado de los primeros cartógrafos de cuevas fue un francés de finales del siglo XIX llamado Edouard-Alfred Martel, que llegaría a ser conocido como el padre de la espeleología. A lo largo de cinco décadas de carrera, Martel dirigió unas 1.500 expediciones en 15 países de todo el mundo, cientos de ellas en cuevas vírgenes. Abogado de profesión, pasó sus primeros años haciendo rappel bajo tierra en mangas de camisa y con un bombín, antes de acabar diseñando un equipo de espeleología especializado. Además de un bote de lona plegable apodado Alligator, y un grueso teléfono de campaña para comunicarse con los porteadores en la superficie, ideó una batería de instrumentos de prospección subterránea. Por ejemplo, inventó un artilugio para medir una cueva desde el suelo hasta el techo, en el que unía una esponja empapada en alcohol a un globo de papel con una cuerda larga, y luego ponía una cerilla en la esponja, haciendo que el globo subiera hasta el techo mientras él desenrollaba la cuerda. Puede que los mapas de Martel fueran más precisos que los de sus predecesores, pero comparados con los mapas elaborados por los exploradores de cualquier otro paisaje de la época, apenas eran más que bocetos. Martel fue célebre por su innovación cartográfica de dividir una cueva en secciones transversales distintas (o coupes), lo que se convertiría en el estándar de la cartografía de cuevas.
Lee: Cómo los mapas digitales han cambiado lo que significa estar perdido
Martel y sus compañeros exploradores, que pasaron años intentando orientarse en el mundo subterráneo sin conseguirlo, fueron discípulos del extravío. Nadie conocía tan íntimamente la experiencia sensorial de la desorientación: Durante horas y horas, flotaban en la oscuridad, atrapados en un prolongado estado de vértigo, mientras intentaban y no conseguían anclarse. Según toda la lógica evolutiva, en la que nuestras mentes están cableadas para evitar la desorientación a toda costa, en la que la pérdida activa nuestros receptores de miedo más primitivos, debían de experimentar una profunda ansiedad: «el terror del pánico que es espantoso de contemplar», como lo describió Roosevelt. Y, sin embargo, se hundieron una y otra vez.
Parece que obtuvieron una forma de poder al perderse en la oscuridad.
La pérdida siempre ha sido un estado enigmático y polifacético, siempre lleno de potencias inesperadas. A lo largo de la historia, toda clase de artistas, filósofos y científicos han celebrado la desorientación como motor de descubrimiento y creatividad, tanto en el sentido de desviarse de un camino físico, como en el de apartarse de lo familiar, volviéndose hacia lo desconocido.
Para hacer un gran arte, decía John Keats, hay que abrazar la desorientación y apartarse de la certeza. A esto lo llamó «capacidad negativa»: «es decir, cuando un hombre es capaz de estar en las incertidumbres, los misterios, las dudas, sin ningún alcance irritable tras el hecho y la razón». También Thoreau describió el extravío como una puerta a la comprensión de tu lugar en el mundo: «No hasta que nos perdemos por completo, o nos damos la vuelta», escribió, «apreciamos la inmensidad y la extrañeza de la naturaleza… No hasta que nos perdemos, en otras palabras, no hasta que hemos perdido el mundo, empezamos a encontrarnos a nosotros mismos, y a darnos cuenta de dónde estamos y de la infinita extensión de nuestras relaciones.» Todo ello tiene sentido, neurológicamente hablando: Cuando estamos perdidos, después de todo, nuestro cerebro está más abierto y absorbente.
En un estado de desorientación, las neuronas de nuestro hipocampo están esponjando frenéticamente todos los sonidos, olores y vistas de nuestro entorno, luchando por cualquier hilo de datos que nos ayude a recuperar la orientación. Incluso cuando nos sentimos ansiosos, nuestra imaginación se vuelve prodigiosamente activa, conjurando imágenes ornamentales de nuestro entorno. Cuando nos equivocamos de camino en el bosque y perdemos de vista el sendero, nuestra mente percibe cada chasquido de una rama o el crujido de una hoja como la llegada de un oso negro intratable, o de una manada de facinerosos, o de un convicto a la fuga. Al igual que nuestras pupilas se dilatan en una noche oscura para recibir más fotones de luz, cuando estamos perdidos, nuestra mente se abre al mundo de forma más completa.
A finales de la década de 1990, un equipo de neurocientíficos rastreó el poder de la desorientación hasta los rasgos físicos de nuestro cerebro. En un laboratorio de la Universidad de Pensilvania, realizaron experimentos con monjes budistas y monjas franciscanas, en los que escanearon sus cerebros durante la meditación y la oración. Inmediatamente, notaron un patrón: En estado de oración, una pequeña región cercana a la parte frontal del cerebro, el lóbulo parietal superior posterior, mostraba una disminución de la actividad. Resulta que este lóbulo en particular trabaja estrechamente con el hipocampo en los procesos de navegación cognitiva. Por lo que pudieron ver los investigadores, la experiencia de comunión espiritual iba intrínsecamente acompañada de un embotamiento de la percepción espacial.
No debería sorprender, pues, que los antropólogos hayan rastreado una especie de culto a la pérdida que recorre los rituales religiosos del mundo. El erudito británico Victor Turner observó que cualquier rito sagrado de iniciación se desarrolla en tres etapas: separación (el iniciado se aleja de la sociedad, dejando atrás su anterior estatus social), transición (el iniciado se encuentra en medio del paso de un estatus al siguiente) e incorporación (el iniciado regresa a la sociedad con un nuevo estatus). El pivote se produce en la fase intermedia, que Turner denominó etapa de liminalidad, del latín limin, que significa «umbral». En el estado liminal, «la propia estructura de la sociedad queda temporalmente suspendida»: Flotamos en la ambigüedad y la evanescencia, donde no somos ni una identidad ni la otra, ya no-pero-no-todavía. El catalizador definitivo de la liminalidad, escribe Turner, es la desorientación.
Entre los muchos rituales de pérdida practicados por culturas de todo el mundo, uno especialmente conmovedor es el que observan los nativos americanos de Pit River, en California, donde, de vez en cuando, un miembro de la tribu «se va a vagar». Según el antropólogo Jaime de Angulo, «el Errante, hombre o mujer, rehúye los campamentos y las aldeas, permanece en lugares salvajes y solitarios, en las cimas de las montañas, en el fondo de los cañones». En el acto de entregarse a la desorientación, dice la tribu, el vagabundo ha «perdido su sombra». Es un esfuerzo mercurial ir deambulando, una práctica que podría resultar en una desesperación irremediable, o incluso en la locura, pero que también podría traer un gran poder, ya que el vagabundo emerge de la pérdida con una vocación sagrada, antes de regresar a la tribu como un chamán.
El vehículo más omnipresente de la pérdida ritual -la encarnación más básica de la desorientación- es el laberinto. Encontramos estructuras laberínticas en todos los rincones del mundo, desde las colinas de Gales hasta las islas del este de Rusia o los campos del sur de la India. Un laberinto funciona como una especie de máquina de la liminalidad, una estructura concebida para diseñar una experiencia concentrada de desorientación. Al adentrarnos en los sinuosos pasillos de piedra y centrarnos en el camino delimitado, nos desconectamos de la geografía externa y entramos en una especie de hipnosis espacial en la que desaparecen todos los puntos de referencia. En este estado, estamos preparados para sufrir una transformación, en la que pasamos de un estatus social a otro, de una fase de la vida a otra, o de un estado psíquico a otro. En Afganistán, por ejemplo, los laberintos eran el centro de los rituales matrimoniales, en los que una pareja solidificaba su unión en el acto de recorrer el retorcido camino de piedra. Las estructuras laberínticas del sudeste asiático, por su parte, se utilizaban como herramientas de meditación, donde los visitantes caminaban lentamente por el sendero para profundizar en su concentración interior. De hecho, la historia arquetípica de Teseo matando al Minotauro en Creta es, en última instancia, una historia de transformación: Teseo entra en el laberinto siendo un niño y sale convertido en un hombre y un héroe.
Lee: El renacimiento del laberinto
En su encarnación moderna, la mayoría de los laberintos son bidimensionales, sus pasajes están bordeados por pilas bajas de piedras o patrones de mosaico en el suelo. Sin embargo, al rastrear el linaje del laberinto en el pasado, buscando encarnaciones cada vez más tempranas, descubrimos que las paredes se elevan poco a poco, los pasillos se vuelven más oscuros y más envolventes; de hecho, los primeros laberintos eran casi siempre estructuras subterráneas. Los antiguos egipcios, según Heródoto, construyeron un gran laberinto subterráneo, al igual que los etruscos en el norte de Italia. La cultura preincaica de Chavín construyó un enorme laberinto subterráneo en lo alto de los Andes peruanos, donde realizaban rituales sagrados en túneles oscuros y sinuosos; los antiguos mayas hicieron lo mismo en un oscuro laberinto en la ciudad de Oxkintok, en Yucatán. En el desierto de Sonora, en Arizona, la tribu Tohono O’odham adora desde hace tiempo a un dios llamado I’itoi, también conocido como el Hombre del Laberinto, que habita en el corazón de un laberinto. Se dice que la abertura del laberinto de I’itoi, un diseño frecuentemente tejido en las cestas tradicionales de la tribu, es la boca de una cueva.
Cuando Jean-Luc Josuat-Vergès se adentró en los túneles de la granja de hongos de Madiran con su whisky y sus pastillas para dormir, tenía nociones de suicidio. «Estaba deprimido, tenía pensamientos muy oscuros», dijo. Al salir del laberinto, descubrió que había recuperado su sentido de la vida. Se reunió con su familia, donde se encontró más feliz y más tranquilo. Empezó a asistir a la escuela nocturna, obtuvo un segundo título y encontró un trabajo mejor en una ciudad cercana. Cuando le preguntaron por su transformación, dijo a los periodistas que, mientras estaba en la oscuridad, había surgido «un instinto de supervivencia» que renovó sus ganas de vivir. En su momento más oscuro, cuando necesitaba desesperadamente transformar su vida, viajó a la oscuridad, se entregó a la desorientación, preparándose para emerger de nuevo.
Este post es una adaptación del nuevo libro de Hunt, Underground: Una historia humana de los mundos bajo nuestros pies.